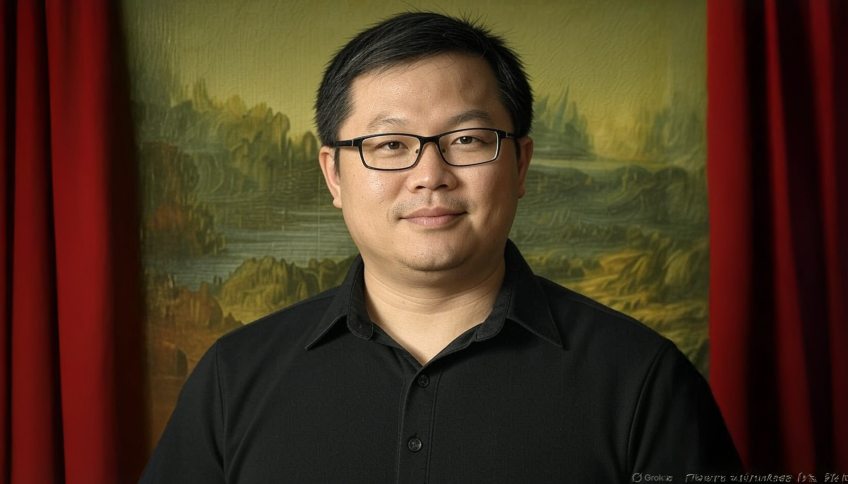La siesta no deja tiempo para el miedo nocturno, ese temor indefinible que definía Luis Tejada como una entrega diaria a probables y temidos enemigos: “los terremotos, los ladrones, los incendios y las congestiones cerebrales”. Agregaría a las sombras que quedan de los terrores infantiles y que a estas alturas son además de todo una vergüenza. A diferencia del sueño rutinario de la noche nuestra de cada día, en la siesta no hay momento para preparar la inconciencia que se viene ni la jornada que acecha con las fatigas prometidas. La siesta llega de improviso, se impone como un desmayo bienhechor, una muerte justa que perdona los pecados de la noche o premia los esfuerzos de la mañana. Tampoco trae nunca ese temor a lo demasiado tarde que atormenta a los insomnes. Si la siesta no aparece la solución es sencilla, uno se levanta sin rencores y se prepara un café doble. No vale maldecirla porque es muy seguro que al día siguiente asomará su noche parda.
Se pueden reconocer varios tipos de ese mullido entrepiso que nos promete la media tarde. Está la siesta del sueño pando que permite tener un oído en la conversación ajena o el partido que se juega en la pantalla y otro en el más allá de las fantasías. Un limbo delicioso que apenas deja entrar las mentiras de los sueños en los chismes de la conversación que nos arrulla. Y está la siesta honda, recóndita, que nos aparta de las labores que quedan y nos entrega una hora de apagón. Este tipo de muerte digna puede dejar algunas secuelas: un brazo encalambrado, una cicatriz en medio de la cara que delata el placer, una camisa convertida en una estopa. Pero luego de unos quince minutos de convalecencia se puede volver con más ímpetu.
Mucho se ha discutido sobre la duración adecuada de la siesta. No sería justo poner límites a un soñador de media tarde, pero habría que ponerle otro nombre al sueñito que sobrepase la hora y media. Una pausa de dos horas ya podría llamarse coma o alucinación y son sabidas las secuelas del letargo hasta la hora del desvelo pasada la medianoche. Solo un buen guayabo puede justificar semejante exceso. La siesta de cuarenta y cinco minutos es ideal, el árbitro Morfeo puede entregar cinco de adición y no habrá problema. Está uno listo para el segundo tiempo del día, con espíritu y memoria de alguna irrealidad que alienta la imaginación. Quien sufra pesadillas en sus siestas debe consultar al psicólogo, confesarse, trabajar menos o simplemente ejercer como un sonámbulo en el parque más cercano.
La siesta, para ser tal, debe huir de la cama y la piyama. El sofá, el sillón imprevisto, la hamaca, la colchoneta, la cama ajena son los lugares más recomendados. Aunque buses, taxis, aviones hacen que el vidrío de la ventanilla sea la mejor almohada. La siesta necesita posturas y espacios distintos al del sueño prosaico de la noche. Y usar piyama durante la tarde deja un olor impúdico para quien piensa seguir el día, además, implica un preparativo indigno de ese sueño improvisado, ojalá prohibido. Tampoco la silla de la oficina es digna de la siesta, sería la peor de las infidelidades. Sobre el uso de la cobija tengo mis reparos, pero hay climas que la hacen obligatoria, y es preferible el cojín a la almohada.
Despertar y saber que quedan apenas unas horas para la luz del poniente, despertar y decidir postergarlo todo, saber que nada está apenas iniciando, despertar y no necesitar un baño, despertar y verse reflejado en el gato que todavía duerme a nuestros pies y que no sabe de remordimientos, despertar y descubrir que la promesa de la noche está a la vuelta de la esquina.