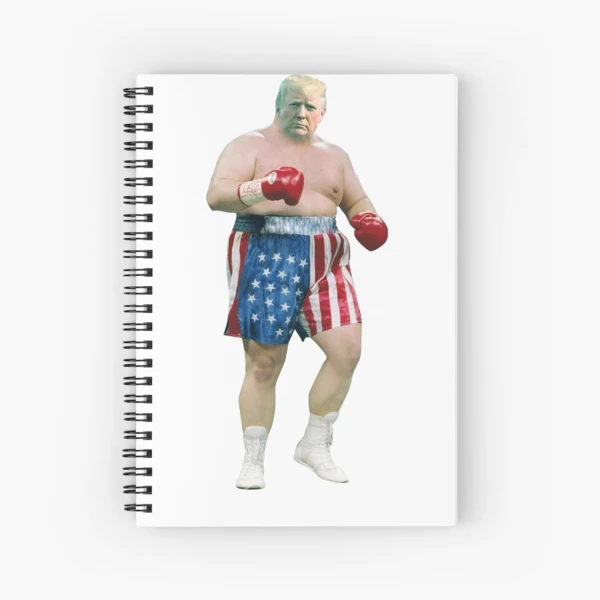Las últimas encuestas en Estados Unidos parecen indicar que el reality ha terminado. El estilo Trump ha comenzado a fatigar. La furia, el desdén, el resentimiento contra las élites políticas e intelectuales, la denuncia del fraude permanente del establecimiento, la incorrección política, el aislacionismo han dejado de ser una novedad televisiva. Trump se ha gastado el escándalo y el insulto, el candidato imprevisible que alimentaba las cadenas de noticias durante horas es ahora un protagonista repetido. Tres campañas y una incansable exposición mediática, en escenarios judiciales, políticos, sociales, han terminado por aburrir a una parte del electorado republicano. La audiencia más devota del expresidente sigue estando más o menos en el 35% de los votantes de su partido, pero su encanto extravagante no atrae tanto a los liberales más ideológicos ni a los moderados republicanos. La lucha libre de todos los días comienza a verse muy fingida. Se caen la máscara y la cabellera.
En 2015, durante la campaña por la candidatura republicana, Donald Trump osó decir que John McCain no era un héroe de guerra y que prefería a la gente que no había sido capturada. Insultaba así los casi seis años de cautiverio de MacCain durante la guerra de Vietnam. En su momento se creyó que había sido todo para Trump como inesperado jugador, pero un mes después había crecido entre 5 y 10 puntos en las encuestas. Es posible que algo de esa confianza y descaro se haya perdido y que un Trump con más libreto se vea más vulnerable. Además, el retiro de Biden le ha sumado años y achaques invisibles frente a al excandidato.
Mucho se ha repetido la estrategia se Steve Bannon quién fue su guardia en la campaña de 2016: “Hay que inundar la zona de mierda”. La idea era que un escándalo sucediera al otro sin que ninguno tuviera suficiente repercusión. Encontrar atención y desconcertar, era la consigna. Pero los medios han dejado de enfocarlo todo el tiempo, ahora el republicano es editado, su stand up ya no va completo y eso lo hace perder continuidad y embrujo. El atentado que parecía una escena inolvidable ha pasado a ser una anécdota de campaña. “Trump no es un héroe”, diría MacCain.
La gran ventaja de Trump hasta hace 40 días era el desgano que producía Joe Biden. La convención demócrata prometía ser un bingo para la tercera edad. Solo 4 de cada 10 demócratas decían estar satisfechos con Biden como candidato. La cifra de ha elevado a 8 de cada 10 con Harris. Trump ha perdido los reflectores y las pequeñas donaciones, que fueron su carta para superar el filtro de los políticos tradicionales republicanos que lo veían como un advenedizo en 2015, ahora inundan la campaña de la candidata demócrata. “Cuando un campeón está en un combate no se hace eso… cambiar de luchador”, se dolió Trump hace una semana mientras sentado en el banquillo del cuadrilátero. Y Kamala Harris no es Hilary Clinton, vista siempre como una candidata sospechosa, poderosa y oscura, con todas las falencias del establecimiento. Ahora se enfrenta a una mujer que apenas se estrena, sin grandes manchas, un poco más lejos de la política tradicional que el republicano que cumplió 10 años nadando en esas aguas.
Su estrategia es seguir apelando a la absoluta división. A los votantes que no buscan virtudes en su candidato sino odio por su rival. En 1994 un 21% de los republicanos tenían una visión muy desfavorable del partido demócrata. Luego de la presidencia de Trump la cifra creció hasta el 62%. Apelar al insulto, propagar el odio vía X, dividir apelando a la frontera y la retórica de los nativos americanos, agitar contra el ascenso de un supuesto socialismo. Esa parece ser la única opción. Es posible que esta vez la rabia no sea suficiente.