Las
encuestas son consideradas una farsa por quienes aparecen como perdedores y un
simulacro perfecto por quienes leen porcentajes estimulantes. Cuando los
números significan una amenaza el lector de sondeos se dirige a las confianzas del
jugador arruinado: acude a buscar los parentescos y las supuestas preferencias
políticas de quienes hicieron las preguntas, desprecia el tamaño de la muestra
y se duele de no haber sido consultado, descalifica a quienes respondieron
porque viven muy lejos o se levantan muy tarde. Pero la desconfianza del
jugador está a la misma altura de la ansiedad y no puede esperar a un nuevo
lance en la ruleta. Desprecia el crupier
y al mismo tiempo necesita que ponga a rodar un nuevo el destino. Tal vez ese
maldito timador se compadezca de su mala racha o sea vencido por su tenacidad,
piensa.
Los
candidatos mal parados en los tanteos van un poco más lejos que sus
partidarios. Lo de ellos es una especie de telepatía, conocen las intenciones
de los electores porque tienen conexiones privilegiadas, sus terminaciones
nerviosas detectan la presencia del partidario agazapado y el timo de quien
dice votará por sus rivales. Repiten aquello del “abuso de la estadística” y
dicen que la democracia no se resuelve con los oficios de un call center: “Una cosa son los gritos de
los aficionados y otra cosa son los goles”, sueltan y besan la camiseta. El
pálpito es más fuerte que el cálculo. Para el final dejan la más desesperada
contradicción: ya la gente no cree en las encuestas, la verdadera encuesta es
en el cubículo, escriben en sus tableros de campaña. Pero al día siguiente no
les queda más que la renuncia definitiva: están manipulando a los ciudadanos a
punta de encuestas, deberían prohibirlas.
En los
hipódromos, el cuadernillo de la jornada que supuestamente guía a los
apostadores deja todas las dudas en el partidor. Según sus consejos al menos la
mitad de los binomios tienen cualidades suficientes para cruzar primeros por el
poste de llegada. El uno viene descansado, el otro trae dos triunfos recientes
en línea, aquel está acostumbrado a las sorpresas en los últimos cien metros y
al tordo le gusta ganar de largo en las tardes grises. Los damnificados en los rastreos
suelen leer las encuestas como si fueran esos cuadernillos con finales
insospechados y consoladores. Siempre hay un escándalo o un debate que no
alcanzó a ser registrado, una tendencia que está siendo escondida o una
genialidad estratégica que está a tres días de inclinar la balanza. Y repiten
que la encuesta es apenas un fotograma de la película de campaña. Porque las
frases “inteligentes” sobre las encuestas son una necesaria consolación, un
chispazo contra el fondo negro de la realidad.
En las
recientes elecciones en Perú y Chile los encuestadores tuvieron aciertos
incontrovertibles. Pusieron a Pedro Castillo y a Keiko Fujimori en un empate
técnico con mínima ventaja para quién hoy ejerce como presidente. Y le
entregaron una holgada victoria a Gabriel Boric en segunda vuelta luego de su
derrota en la primera. Cuando los resultados oficiales coinciden con los
pronósticos las encuestas se convierten en papelería de campaña. Como los
buenos árbitros pasan desapercibidas. En Colombia las encuestas han comenzado a
mostrar los necesarios descreimientos y las forzosas certezas. Todo en medio de
la desconfianza generalizada frente a la Registraduría. Un binomio muestra una
ventaja sostenida mientras el segundo parece estancado en la persecución y uno
más está más cerca de la recaída que de la remontada. Y para los aficionados
las encuestas son el tiquete del ganador, la fusta perfecta para la persecución
o la prueba de una vieja pantomima.
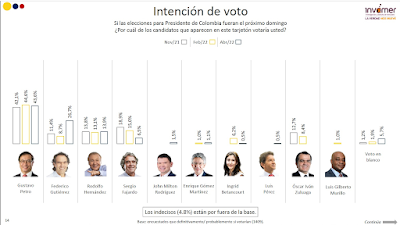
No hay comentarios:
Publicar un comentario