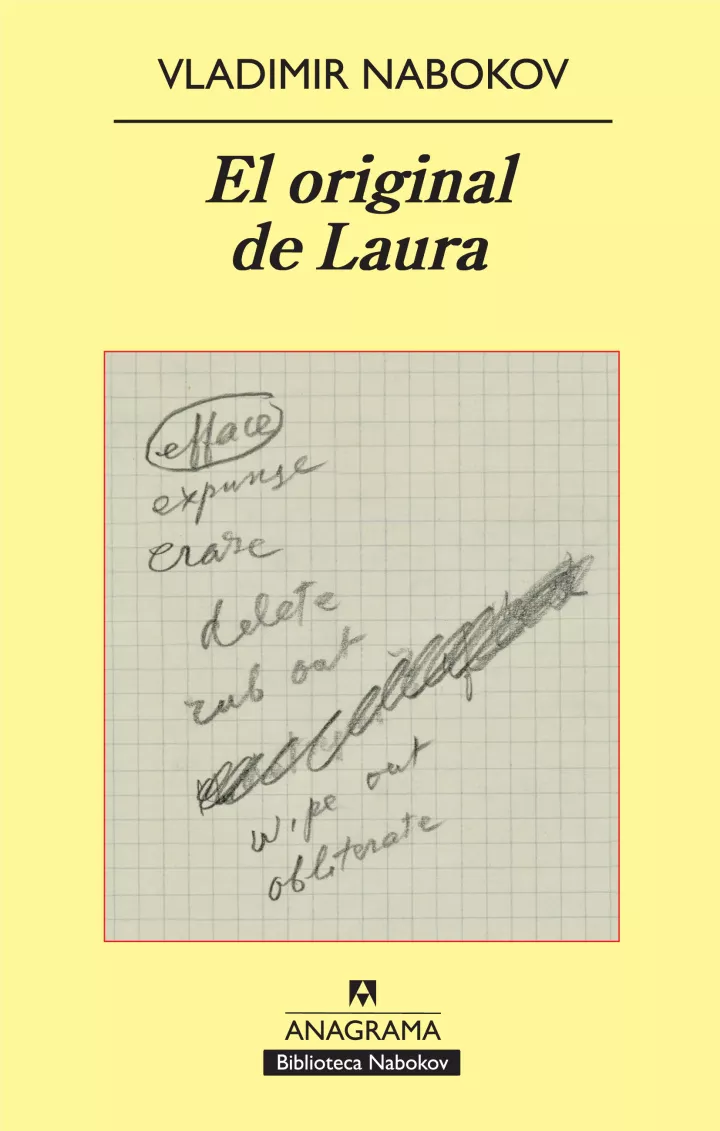De niño no quería ser cura, no se conformaba con los lutos y los susurros en la casa familiar, con la simple sotana. Creía en ese dios que invocaba la muerte y el pecado pero iba un paso adelante: quería ser santo o Papa. Tal vez por eso uno de sus mentores, Fernando González, lo trataba de diosecito extraviado en la tierra. Y viajó al seminario en Yarumal atraído por las flautas de los órganos. Tenía diez años y todavía no lo había atacado la desconfianza, una de sus enfermedades incurables. Porque era un desengañado, un amante desengañado. Muchas de sus liturgias de juventud, el jipismo abúlico, las utopías políticas, los cielos prometidos, el amor universal y otras yerbas, lo fueron decepcionando de a poco. También algunos autores predilectos lo cansaron. Pero en esas desilusiones estaban sus mayores elocuencias, en ese revisionismo constante se ponía a prueba su lucidez y su humor contra las falsas lealtades. Un humor que iba mucho más allá de la burla, negro y terso como un perro amenazante y leal. Y tenía la feliz desvergüenza de reírse de sus propios chistes, entendía que el juego había salido bien y lo remataba con una risa llana que terminaba en una tos entrecortada. Una herencia del humo que lo acompañó siempre. Porque el cigarrillo fue su luz, su pequeña linterna en los laberintos de la tierra y la literatura.
Esa condición de apóstata hizo parte de su vida de solitario. Decía que de niño se dedicaba a contemplar insectos bajo las piedras o a oír la música de una llave goteando sobre una alberca. Por eso muy pronto renegó de la gavilla del Nadaismo. Reconocía su valía como un remezón a la parroquia enmohecida, como una conjura de amistad y como una tropa con la que hizo sus estudios de posgrado en cárceles y reformatorios. Pero sabía que su vida la haría frente a su biblioteca. Y su casa era una arrume de libros que no podría tener ese nombre noble. Libros empolvados, subrayados, deshojados sobre mesas y sillas, libros en el suelo, consultados a deshoras, libros más leídos que atesorados. Él mismo se decía maniaco de esa enfermedad que adquirió a los tres años cuando todavía no sabía leer. Alguna vez escribió acerca del vicio entrañable de San Francisco de Asís que recogía del suelo cualquier despojo que tuviera algo escrito. En eso es seguro que fue su maestro. Leía desde la filosofía hasta las revistas sin corazón. Pasando por un esoterismo dudoso que nunca entendí. Era la más peligrosa de las drogas que lo vi consumir. De su boca oí la mejor defensa del libro cuando los apocalípticos de las pantallas los amenazaban de muerte: “Es como pensar que las mujeres van a ser olvidadas porque ahora venden muñecas parlantes en los sex shop”
Ese impulso de lector lo llevó muy precoz a la escritura. Cuando tenía 25 años ya había publicado ocho libros de poesía. El teclado era su gran afición, la alegría de un hombre que desdeñaba la comida y el espectáculo de los deportes y los destellos de la televisión. Cuando uno le preguntaba en que había ocupado una mañana cualquiera, respondía con algo de la risa del holgazán: “Estuve cambiándole los zapaticos a dos personajes de un cuento que estoy escribiendo”. Ese escritor impenitente y erudito tenía la característica de huirle siempre al tono del profesor. Hablaba de filosofía con el señor que cogía las goteras en el techo de su casa con total desenvoltura. Podía conectar los males de la cañabrava con alguna cuestión fundamental. Esa era otra de sus experticias, el poder de unir lo que parece más lejano por medio de una cita, una mentira o una idea alucinada. Son las dotes de un aforista involuntario.
Murió hace una semana larga en medio de una ventisca que destechó casas y asustó árboles en todo el Valle de Aburrá. Estaba en su natal Envigado y sus eternos retornos. Un día antes de morir estaba con el computador sobre sus piernas intentando escribir su columna de El Tiempo. Quisiera leer esa pequeña hoja dolorosa y confusa, quisiera tenerla como una corta oración. Tenía razón en uno de sus poemas de juventud, sabía de los riesgos: “Y el peor defecto es tener máquina de escribir”.